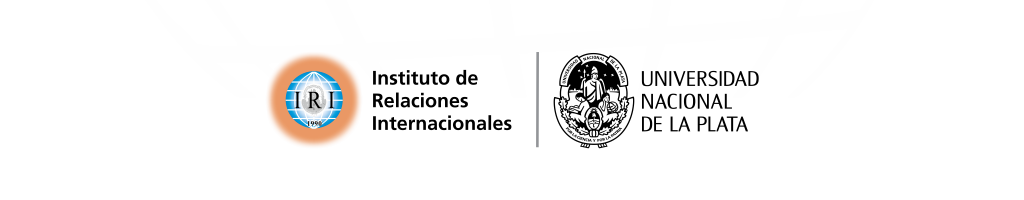Según señala la página WEB de la candidatura de Joe Biden, su propósito esencial en materia de política exterior será restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Ello, por supuesto, va de la mano de “revitalizar nuestra propia democracia y fortalecer la coalición de democracias que nos respaldan”. El reciente asalto al Capitolio, símbolo de la democracia americana, así como la amenaza de impeachment sobre Donald Trump, ponen este tema al centro de la discusión en estos días. En los hechos, la crisis generada por las mismas declaraciones del mandatario llamando a objetar los resultados electorales lo llevaron prontamente a ratificar la victoria de Biden y a prometer una transición ordenada, pero el daño ya es evidente, dando cuenta de un alto grado de inestabilidad crítica en la política interna estadounidense, que ya era evidente en ciertos países de América Latina y Europa, con un auge del populismo, del nacionalismo y una progresiva debilitación del sistema de partidos por la corrupción y el descontento de una parte de la población con los resultados de la globalización liberal. Su resultado fue la irrupción personeros ajenos a la política tradicional.
Desde los orígenes de Estados Unidos la democracia ha sido un pilar fundamental de su poder blando y ha estado en el centro de su autoconcepción como faro del mundo, tal cual lo señalan los postulados de su Destino Manifiesto. La jornada negra para la democracia estadounidense, apreciada en todo el mundo el pasado 6 de enero, sin lugar a dudas, ha venido a generar un perjuicio difícil de recuperar para la imagen internacional del otrora hegemón.
Para Platón, la República ideal debía estar gobernada por filósofos, es decir, por ciudadanos con una clara noción sobre el bien común y la justicia. A estas alturas, es difícil ser un férreo seguidor de estos postulados idealistas respecto del régimen político, lo que no obsta para mantener la esperanza de que los países sean administrados de manera racional y responsable, lo que resulta particularmente relevante en un ambiente mundial marcado por la inestabilidad generada por la pandemia. Bajo esta perspectiva, es claro que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca implicará un cambio en términos de política exterior, trayendo moderación y cordura tras una administración marcada por la inestabilidad y los tumultos, aunque el reposicionamiento de Estados Unidos no parece una tarea fácil.
A lo largo de su historia, diversas doctrinas han guiado la diplomacia de la superpotencia, que ha oscilado entre el aislamiento y el internacionalismo. Sobre bases de un realismo político, que no desdeñó la unilateralidad, y la Jeffersoniana idea de influir mediante el ejemplo, la política exterior de la era Obama estuvo marcada por el pragmatismo y la flexibilidad, como se expresó en los temas relacionados con el Medio Oriente, China o el cambio climático. Con el Presidente Trump dichas tendencias fueron abandonadas. El institucionalismo del Departamento de Estado cedió ante el nacionalismo y una posición férreamente proteccionista, además de una imprevisibilidad de acción que resintió a la gobernanza global. Washington concibió al mundo como un pandemónium de guerra y competencia, sobre la base de la consigna America First, cuyo blanco era el orden liberal y su instrumento fundamental: el multilateralismo.
Desde luego, la llegada de Biden a la Casa Blanca no significará un cambio radical en materia de política exterior, considerando que deberá acercarse a los sectores conservadores y buscar acuerdos, en un escenario político marcado por una aguda polarización, que se vio refrendada por un traumático proceso electoral. Pero ello no obsta para que la diplomacia de Estados Unidos siga un camino menos estridente y abierto al diálogo, por ejemplo, respecto de la competencia china, rusa o el Medio Oriente; o sobre los asuntos nucleares y medioambientales -particularmente respecto del Acuerdo de París, tal cual ya lo ha expresado Biden-, bajo una perspectiva temática.
La misma nominación de Anthony Blinken como nuevo Secretario de Estado augura un camino distinto, considerando su bagaje como multilateralista. De hecho, en la señalada WEB de la candidatura de Biden se plantea que durante su administración “los Estados Unidos liderarán con el ejemplo y reunirán al mundo para enfrentar nuestros desafíos comunes que ninguna nación puede enfrentar por sí sola, desde el cambio climático hasta la proliferación nuclear, desde la gran agresión de poder hasta el terrorismo transnacional, desde la guerra cibernética hasta la migración masiva”. Existen variadas apreciaciones comunes entre demócratas y republicanos en materia de política exterior, que auguran altos niveles de continuidad -como es el caso respecto de la competencia china- pero desde luego la visión más moderada y liberal de Biden lo llevará a enfrentar los temas de una manera menos agresiva y alejada del proteccionismo que llevaba aparejado la idea del America First. Desde luego, un desafío de Biden en tal sentido, será marcar su estilo personal, tomando en cuenta que diversos sectores le han señalado como un restaurador de las políticas de Obama.
Su carrera senatorial podría considerarse como un prolegómeno Wilsonista a sus responsabilidades ejecutivas, combinando principios en la promoción del diálogo y la aplicación de la fuerza. Por ejemplo, al final de la Guerra Fría favoreció los acuerdos de armamentos con Moscú, rechazó el apartheid sudafricano en 1986 y fue opositor a la “Tormenta del Desierto” en 1990. Después -ya como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado- copatrocinó la autorización del uso de la Fuerza en Yugoslavia en 1999, respaldó las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán (2001), e Irak (2003), aunque con argumentos distintos a la “Guerra Preventiva” de George W. Bush.
Desde esta parte, cabe esperar que con América Latina reaparezca la palabra cooperación en temas como pandemia, comercio, ciencia y tecnología, además de migraciones y seguridad. Asumida la poca utilidad de operar sólo con sanciones sobre Caracas, se presagia la apertura de un canal de diálogo con el régimen de Maduro, explorando la vía diplomática para una transición, ensayando un camino distinto con La Habana, cuyo acercamiento durante Obama favoreció más al gobierno de la isla que a la democratización institucional. En una Sudamérica convulsionada por la pandemia, la pérdida de sintonía con Brasilia y la inestabilidad de diversos países de la región permiten, asimismo, prever una relación no del todo fácil, particularmente si se considera que se trata de un área que no ha estado en un lugar prioritario de la diplomacia estadounidense.
Desde otro punto de vista, para el Cono Sur será un desafío construir una nueva relación con la potencia norteamericana, considerando los cada vez más relevantes vínculos de los países con China. Los gobiernos deberán asumir esta dualidad con una perspectiva moderada, pragmática y no ideológica, por cuanto se trata de socios de trascendencia en materia de política exterior y desarrollo los que, más allá de la mutua competencia, son fundamentales para la construcción de la gobernanza global post pandemia, cuestión que los llevará necesariamente a propiciar una agenda operativa de cooperación bilateral por ejemplo, en asuntos ambientales, particularmente considerando la grave situación de crisis sanitaria que asola al mundo.
Gilberto Aranda
Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile
Académico del Instituto de Estudios Internacionales de la misma universidad.
Jorge Riquelme
Doctor en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de la Plata