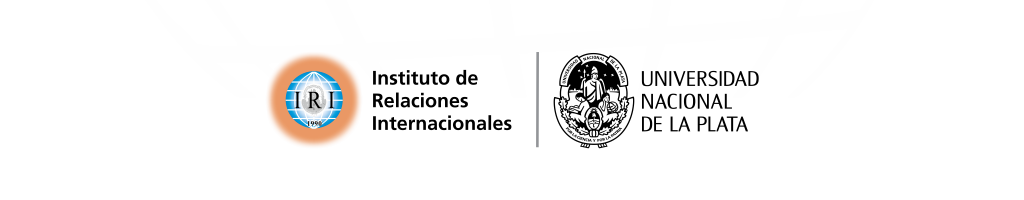La indómita tierra de lo que hoy es Afganistán vuelve a estar el centro de atención del mundo. Allí donde Alejandro Magno encontró los principales desafíos a los avances de su ejército a la hora de construir uno de los mayores imperios de la historia; parte del área geográfica donde los imperios británicos y ruso libraban el “Gran Juego”; el país donde la Unión Soviética sufrió una resonante derrota tras la invasión de 1979 y una ocupación de 14 años. Quizás en este último suceso podemos encontrar el “huevo de la serpiente”, ya que quienes combatieron a ese enemigo ateo fueron desplazados por los nuevos combatientes, formados en las “madrazas” que, financiadas por la petromonarquías árabes y bienvenidas por Occidente (en función al cálculo cortoplacista que la Guerra Fría imponía) terminaría degenerando en el fenómeno “Talibán” (“estudiantes”, en pashtún) que hoy vuelve a hacer pie en la Capital.
Una vez que Moscú abandonara Afganistán, a fines de los 80, el Talibán avanzaría a paso firme contra los ya mencionados “mujahidines” (“combatientes”, también armados y tolerados por Occidente) que se habían opuesto a la ocupación soviética. Para 1998, ya ocupaban el 90% del país.
Reordenaron el caótico escenario doméstico afgano, a la vez que imponían una estricta interpretación integrista de la ley islámica, desde la vertiente sunnita, justificando excesos que valieron innumerables condenas de Occidente, ya que impusieron castigos físicos (desde la pena capital en plaza pública a los latigazos o la amputación de miembros por delitos menores), despojaron de derechos a las mujeres (las obligaron a usar la burka, y prohibieron a las niñas de concurrir al colegio), erradicaron cualquier expresión cultural (cine, música, televisión) y llegaron hasta la destrucción de las imágenes de Buda de Bamiyán de más de 1.500 años de antigüedad, en marzo de 2001.
Ese mismo año se produciría el hecho que cambiaría todo, no sólo Afganistán, sino también en el mundo: los atentados del 11S. Dichos atentados fueron reivindicados por Osama Bin Laden (líder de Al Qaeda), quien vivía bajo la protección del régimen Talibán de Mullah Omar. Ante la negativa de entregar a Bin Laden, EE.UU. (acompañados por los británicos) darían inicio a la guerra más larga de su historia: la invasión a Afganistán, que tuviera su puntapié inicial en octubre de 2001, dando lugar a la ocupación que tendría su finalización oficial este mes de setiembre, tras una campaña de 20 años, que atravesó el mandato de cuatro presidentes en la Casa Blanca, y que encontró en la mesa de negociación en febrero de 2020 a Donald Trump (entonces presidente de los EE.UU.) e, increíblemente, al Talibán en Qatar: las promesas de paz que escuchó el presidente republicano como contraprestación a la retirada americana fueron incumplidas, y en la medida que las fuerzas occidentales abandonaban al atribulado país asiático, los insurgentes avanzaban a una velocidad sorprendente, haciéndose tanto de los pertrechos con los que Washington y el resto de la OTAN dotaron al nuevo ejército afgano, como de los mismos soldados afganos (también entrenados por Occidente), a los cuales se le perdonó la vida a cambio de abrazar la causa Talibán. La débil resistencia presentada por las fuerzas armadas afganas sorprendió a la Casa Blanca, pero parece olvidar un antecedente cercano geográfica y cronológicamente: las desbandadas masivas del flamante ejército iraquí ante el impiadoso avance de las fuerzas de ISIS. Así, los 83.000 millones de dólares invertidos en la formación de los 300.000 efectivos de las fuerzas armadas afganas van a terminar, de manera indirecta, fortaleciendo el poderío del flamante Emirato Islámico de Afganistán, en manos de aquellos a quienes se suponía que combatirían.
Una ocupación militar de 20 años, que costó la vida de cerca de 2.500 soldados americanos, casi 3.900 contratistas (mercenarios), 66.000 integrantes de fuerzas armadas y de seguridad afganos, casi 1.200 integrantes de fuerzas aliadas a los EE.UU., cerca de 48.000 civiles, cerca de 52.000 combatientes irregulares, casi 500 trabajadores humanitarios y más de 70 periodistas, termina de la manera más vergonzante posible: una rápida retirada que, a los más memoriosos, les trae el recuerdo de la veloz retirada de Saigón en 1975 (epílogo de la derrota americana en la Guerra de Vietnam) y que, claramente, no pone el tablero en cero nuevamente. Mucho daño se ha hecho al pueblo afgano (cuya voluntad nunca le importaró ni a Occidente ni al Talibán) y a la estabilidad internacional.
Mientras los helicópteros y aviones militares de Occidente evacúan al personal diplomático y a los trabajadores afganos que prestaron servicio para ellos y al ejército de ocupación, el presidente Ashraf Ghani (o el alcalde de Kabul, como socarronamente se ha llamado a los diferentes presidentes afganos, elegidos con el visto bueno de los EE.UU.) ha abandonado el país, dado que el proceso de Doha (diálogo entre el gobierno afgano y el Talibán, resultado del acuerdo de Qatar de febrero de 2020) se ha convertido en “letra muerta”.
La invasión americana en 2001 se asemejó más una huida hacia adelante por parte del gobierno de George W. Bush, para darle respuestas al pueblo americano. Esa ocupación, sin plan de salida, fue uno de los puntales de la política exterior de Barak Obama para la región, ya que consideraba a Afganistán como más relevante que Irak (por la cercanía geográfica y política con Pakistán, potencia nuclear): acertó en el diagnóstico, pero falló en el tratamiento, ya que «apostó un pleno” al entrenamiento y equipamiento de las fuerzas armadas, descuidando el desarrollo económico del país y su pueblo; por otro lado, llevó al reconocimiento de la impotencia de Washington por parte de Donald Trump en 2020, la cual fue implícitamente aceptada por Joe Biden, a pesar de los llamados de atención del secretario general de la OTAN, Jens Stotelberg y de parte de la oposición en EE.UU., el Pentágono y los Servicios de Inteligencia: Afganistán ha sido librada a su propia suerte.
Huelga aclarar que el escenario internacional no es el mismo de 2001. Y eso queda demostrado en las negociaciones que, desde que se iniciara la precipitada y desordenada retirada de las fuerzas americanas, ha mantenido Beijing con el régimen que nuevamente se hace del Palacio Presidencial de Kabul. Las inversiones ya hechas en Pakistán (que rondan 60.000 millones de dólares) y ya convenidas con Irán (en marzo de este año firmaron un acuerdo estratégico por 25 años que prevén una inversión de 400.000 millones de dólares), bien podrían beneficiar a los nuevos gobernantes de Afganistán e incorporarlos a la colosal “Nueva Ruta de la Seda” – o “Iniciativa de la Franja y la Ruta o “yi dai yi lu” en mandarín, BRI por sus siglas en inglés, con un costo estimado de 1 billón de dólares), sustrayendo definitivamente al país de cualquier futura influencia Occidental, cauterizando el nuevo status quo. Malas noticias para el pueblo afgano. Y otra materialización de la advertencia de Tucídides.
Cuán inestable será la región, y cuánto repercutirá ello en el escenario global el nuevo estado de cosas es el gran interrogante de este contexto. Pero el proceso sigue su marcha. Un proceso que tiene mucho de película de terror, aunque, a diferencia de lo que sucede en el cine, parece no tener un final.
Coordinador
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
IRI – UNLP