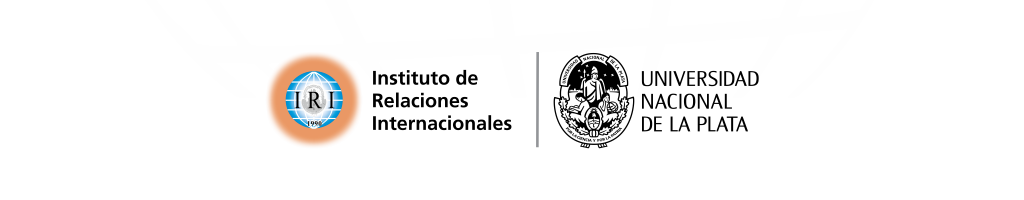El martes 11 de setiembre a las 08.46, el vuelo 11 de American impacta contra la Torre Norte del World Trade Center (WTC). En cuestión de minutos, todos los medios de comunicación del mundo reflejaban lo que estaba sucediendo en New York, y la humanidad contemplaba estupefacta las imágenes que los televisores transmitían, mientras trataba de encontrar explicaciones racionales a lo que estaba viendo. Menos de 20 minutos después de lo relatado, a las 09.02, el vuelo 175 de United embiste la Torre Sur del WTC. Se produjo una enorme conmoción alrededor del planeta, y prácticamente todas las capitales y todos los pueblos del globo se solidarizaron con el pueblo norteamericano, ya que se entendió que se trató de un ataque contra todos los países amantes de la paz. Era unánime la sensación de estar en presencia de un hecho bisagra, ya que la dimensión de la tragedia vivida marcaba un antes y un después en la historia.
Todo lo que se pensaba con respecto al contexto internacional fue sometido a revisión. Todo se repensó y se recalculó. Algunos estimaron que era claro que el mundo era mucho más pequeño, y que la única salida a los desafíos que se avecinaban era la apuesta por una mayor solidaridad internacional, y una profundización de todas y cada una de las oportunidades de cooperación: si la principal de las potencias del mundo era susceptible de sufrir tan brutales atentados, aquellas de menor estatura estratégica podían, legítimamente, sentirse más vulnerables que antes. El terrorismo se planteaba como una amenaza común, y sólo las políticas comunes resultantes de consensos amplios, de tipo multidimensional, podían minimizar los riesgos. Pero la respuesta no transitó esa senda. La potencia herida reaccionó apostando por una “respuesta imperial”. Ir a buscar a su nuevo enemigo, el terrorismo “internacional”1, allí donde el mismo operara, sea donde fuere, a pesar de quien osara decirle que no a Washington. Así fue que Estados Unidos encarnó el “momento unipolar” preconizado por Krauthammer2 y se lanzó a la persecución de los autores de los atentados y de todos los sospechosos de haber sido parte del mismo y de quienes simpatizaran con dicha causa. Dos campañas militares ejecutadas sin objetivos políticos muy claros, sólo a los efectos de satisfacer la demanda de los sectores más reacciones de la sociedad americana, que costaron cerca de 2 billones de dólares y un estimado de 175.000 víctimas (entre civiles, combatientes irregulares, integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, trabajadores humanitarios y periodistas) en Afganistán y –según los cálculos conservadores del Proyecto Costs of War Víctimas de la guerra de Irak- cerca de 300.000 en Irak (entre fuerzas armadas, de seguridad, contratistas, combatientes irregulares y civiles). A ello se agregan los horrores vividos en Abu Ghraib y Guantánamo, con miles de prisioneros en un limbo legal (ya que no se les aplicaban los estándares mínimos exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional Humanitario), y un severo daño a las libertades fundamentales de los ciudadanos estadounidenses so pretexto de anticipar un nuevo atentado en el suelo de los Estados Unidos, dejó una marca endeleble en la historia reciente, historia que ha regalado una mueca amarga en estos últimos años. Las acciones llevadas adelante por los “cruzados occidentales” en Medio Oriente, para combatir al terrorismo, trajeron como consecuencias directa el fenómeno de ISIS en Irak y Siria, y al Talibán nuevamente a Kabul hace pocas semanas. Otros de los resultados de las más que polémicas intervenciones en Afganistán e Irak fue un enorme descrédito de Estados Unidos (y de sus aliados) frente a la Comunidad Internacional, con una pérdida inversamente proporcional de su “soft power”3 y prestigio, la cual es poco probable que vuelva a recuperarse.
Las irresponsables decisiones de las elites gobernantes en Washington, ejecutadas sin visión estratégica alguna, han generado un mundo más inestable, y han preparado el terreno a respuestas quizás más radicalizadas que las preexistentes en setiembre de 2001. Quizás sólo la lucidez del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, volcada en la inigualable “El alegre saber”4 (1882) sería capaz de explicar la enorme ironía de lo relatado en estas líneas.
Ese mismo martes 11 de setiembre de 2001, aunque más tarde y en el Sur del continente (para mayor precisiones, en Lima, Perú), en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobaba la Carta Democrática Interamericana (CDI)5. El continente todo se comprometía (y encomendaba para ello a la OEA) a la irreversible decisión de vivir en democracia, con la vigencia de la paz, libertad y derechos humanos que ello implica. Una democracia de origen y de ejercicio, que no se limitara a la mera formalidad de elecciones periódicas, sino con un fuerte compromiso por el respeto a la división de poderes y al ejercicio intachable de los derechos civiles y políticos en la arena de lo público. Américas se curaba en salud, tras las trágicas experiencias dictatoriales de los ´70 y 80 (que costaran miles de muertos, heridas que aún no terminan de cicatrizar, y enconos en nuestros sociedades que, increíblemente, aún nos separan) y los bochornosos sucesos del “Fujimorismo” en Perú6. La Carta, en su articulado, cumple un rol preventivo, haciendo un llamado a los los Estados miembros y al Sistema Interamericano a tomar medidas para fortalecer la calidad de las prácticas democráticas y garantizar la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana, y cumple también un rol reactivo, detallando como los países y la Organización deben responder ante cualquier amenaza que pusiera en cuestión el sistema democrático, sea cual fuere su origen.
Así, nuestros países, confiando en sus compromisos individuales y en la solidaridad de sus vecinos y de su principal organización regional, ponían en manos de ella y ofrecían las propias para preservar el mejor modo de vida político que se ha conocido en la historia.
Sin embargo, 20 años después, la CDI es poco más que papel mojado. Las amenazas constantes a la democracia se multiplican, y provienen de regímenes identificados como “progresistas” (la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la larga experiencia autoritaria en Cuba) o de “derecha” (los EE.UU. de Donald Trump, el Brasil de Jair Bolsonaro) o algunos de difícil “encorsetamiento” ideológico (el de El Salvador, de Nayib Bukele). Todo ello nos lleva a la conclusión de que una institucionalidad sólida es la único vía para poner en caja los delirios autocráticos de los populismos, cuyos líderes suelen atribuirse la condición de únicos intérpretes de la voluntad del pueblo siendo, por lo tanto, los únicos voceros autorizados, encarnando una visión paternalista de la función pública. Así es como los proyectos políticos son de “vuelo bajo”, ya que se limitan a la visión cortoplacista del jefe de turno: el personalismo está reñido, por naturaleza, con las Políticas de Estado. Sin ellas, podrán ganarse elecciones de manera coyuntural, pero no se sirve a una Nación.
La democracia es una construcción colectiva y cotidiana, que demanda permanentes cuidados, ajustes, transacciones. Ha costado miles de vidas, generaciones perdidas, decepciones y escepticismo. Sin embargo, la construcción y consolidación de ella, fomentando la tolerancia y el respeto a la diversidad, no ya desde lo discursivo sino desde lo fáctico, es la clave para retomar el camino que nunca deberíamos haber dejado, y construir un legado para nuestro hijos y nietos, como nuestros abuelos y padres lo hicieran antes que nosotros.
Dos décadas han transcurrido desde entonces. Dos sucesos distintos que nos han marcado para siempre. Todos estos años, los deseos y la realidad se parecieron muy poco. Pero estamos a tiempo de materializar los sueños que muchos hemos creído truncados. La seguridad de todos, la real vigencia de los derechos humanos, el respeto al pensamiento de todos y a la diversidad, y la aceptación y estímulo de la disidencia ideológica son medios y objetivos a la vez. Saber que la política está al servicio de todos, y no sólo a los que identifico como propios. Dejar de decodificar la realidad con visiones maniqueas, quitándonos las anteojeras que nos devuelven sólo dos categorías: “amigos” y “enemigos”.
De todos depende no reincidir en los errores del pasado. De nosotros depende no transitar los caminos ya conocidos que nos llevan a destinos inexorables. Es hora de madurar y de dar vuelta, definitivamente, estas trágicas páginas que hemos escrito y que ya hemos leído cientos de veces. Que todo el dolor experimentado nos sirva de aprendizaje y nos dé la templanza necesaria para darle fin, de una vez por todas, estas experiencias propias del “eterno retorno”.
Referencias:
1 Preferimos la utilización del calificativo “trasnacional”, teniendo en cuenta la dinámica de actuación del fenómeno “terrorismo” en el siglo XXI, más teniendo en cuenta la implicancia semántica de la utilización (nada inocente) por parte de Washington, de la denominación “internacional”.
2 Krauthammer, Ch. // Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, America and the World 1990/
3 Nye, J. (1990) Ver https://archive.org/details/
4 También conocida como “La gaya ciencia”. En su idioma original se titula “Die fröhliche Wissenschaft”
5 Retomando la senda que se había iniciado con la votación de la resolución 1080, que el 5 de junio de 1991 previó la respuesta de la Organización cuando la democracia representativa fuera puesta en jaque.
6 El autogolpe dado por el presidente peruano, Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992 con la disolución del Parlamento (entre otras instituciones democráticas intervenidas) generó un shock en la región, con la respuesta institucional de la OEA que se perfecciona con la firma de la Carta Democrática Interamericana.
Juan Alberto Rial
Secretario
IRI – UNLP