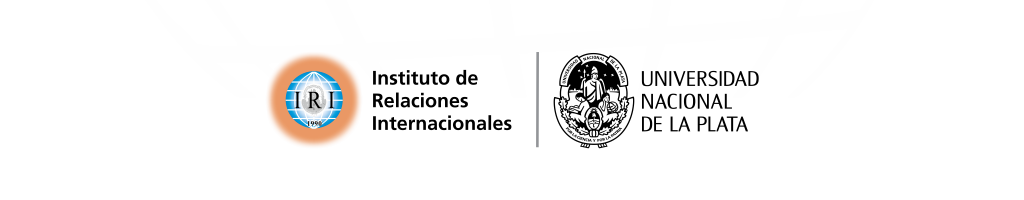Fidel Castro pasó a la inmortalidad un día de noviembre pasado. Le tocó, en sus tiempos, estar en el centro de la refriega que casi lleva al mundo a una tragedia nuclear, ver la caída del Muro de Berlín, la implosión de la URSS, los atentados del 11S, la llegada del primer latinoamericano al Vaticano como Papa, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, y hasta el acceso de Donald Trump a la presidencia de la primera potencia del mundo. En muchas de estas bisagras históricas no se limitó a ser espectador, sino que fue protagonista.
Condujo los destinos de Cuba entre 1959 y 2008, cuando su deteriorada salud lo obligó a ceder el timón a su hermano, Raúl. En esos casi 50 años fue implacable con la disidencia, pero también fue un visionario que apostó a la educación y a la salud del pueblo al cual lideraba. Su alineamiento con la Unión Soviética le valió a la “mayor de las Antillas” sufrir un bloqueo económico que provocó innumerables zozobras a la isla.
Militar, abogado, revolucionario, estadista, político, dictador… Fue muchas de esas cosas, en función a la vereda en la cual nos situemos. Lo que sí no puede negarse es que no fue una persona que pudiera resultarnos indiferente, y tampoco puede negarse que ha dejado un sello indeleble en la historia, que será la que lo juzgará.
Fidel Castro ya no le pertenece al Comunismo, a Cuba ni a América Latina (que eran, quizás, sus principales referencias). Ya es de la Historia.