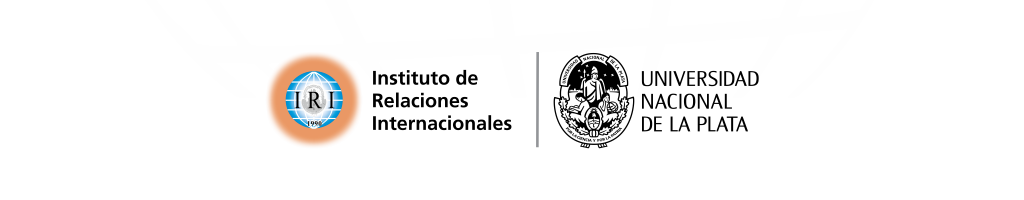El pasado viernes 17 de junio, la Ministra del Interior británica, Priti Patel, firmó el expediente que permite la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos, donde se podría enfrentar a una condena de hasta 175 años de cárcel. El periplo que llevó a Assange a esta situación es muy largo, y signado por los sucesivos cambios de orientación en el poder de diferentes Estados. Tras refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres y recibir asilo político por decisión del entonces presidente Rafael Correa en 2012, Assange fue detenido en abril de 2019 tras la anulación de su estatus de asilado definida por el presidente Lenin Moreno. Desde entonces, Assange espera la decisión definitiva de la justicia británica en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sur de Londres.La principal acusación que enfrenta Assange en EEUU es la de espionaje, basada en una ley de 1917 que condena a quienes revelen secretos militares en tiempos de guerra. A través de Wikileaks el comunicador australiano reveló, entre 2010 y 2011, cables y documentos de la inteligencia norteamericana que revelaban crímenes cometidos por el ejército de los EEUU en diferentes partes del mundo. Como el video que retrata a un grupo de soldados estadounidenses que disparan desde un helicóptero contra civiles iraquíes desarmados, matando a quince personas, entre ellas un fotógrafo de la agencia Reuters; o los documentos que prueban el uso sistemático de la tortura durante la ocupación norteamericana en Afganistán y en la cárcel iraquí de Abu Ghraib; o los registros de la detención de 150 civiles inocentes en la cárcel de alta seguridad de Guantánamo, del cual también Wikileaks filtró el escalofriante manual de interrogatorio.
Ante la posible extradición de Assange (aún queda una apelación posible) las organizaciones de periodistas de todo el mundo han lanzado una campaña internacional para pedir su liberación. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) que representa a 600.000 profesionales de medios de más de 180 sindicatos en 140 países, lanzó una convocatoria en defensa de la libertad de expresión y por la liberación de Assange.
La labor de Wikileaks ha puesto nuevamente en la primera plana del debate público internacional la garantía del derecho al acceso a la información y el rol que comunicadores y comunicadoras cumplen en esta labor. Wikileaks nació por iniciativa de programadores y hackers que abrieron canales seguros para que cualquier persona con una conexión a internet pudiera filtrar información deliberadamente ocultada por el poder. A principio de los 2000 fue un escozor también para el aquietado periodismo mainstream, pero el gran salto a la fama internacional se dio cuando desde las entrañas mismas de los servicios de inteligencia militares la analista Chelsea Manning hiciera llegar centenares de miles de cables que contaban una historia extremadamente diferente a la que gobiernos y medios habían relatado sobre la “guerra al terror” de EEUU. Las narrativas esgrimidas por el gobierno de George W. Bush y sus aliados a nivel internacional perdieron efectividad y fueron duramente cuestionados a nivel internacional. Los detractores de Assange sostienen que ese debilitamiento de la posición de Washington fortaleció la actividad de Al Qaeda, del Talibán y otras organizaciones terroristas. Así, el periodismo de investigación, la búsqueda y divulgación de la evidencia de crímenes ejercidos desde el poder, se convierten en conspiración. La extradición de Assange dictada hace una semana viene a coronar ese proceso de criminalización, y tiene un objetivo aleccionador, una advertencia contra quienes quieran publicar las pruebas que revelan los métodos con los cuales a menudo se construye poder en el sistema internacional.
Ello sucede en un momento en que la peligrosidad del ejercicio del periodismo, especialmente cuando pone en cuestión poderes fácticos e instituciones establecidas, es cada vez más patente. La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, mientras cubría un operativo de las fuerzas armadas israelíes; los once periodistas asesinados en lo que va de 2022 en México; o el reciente hallazgo del cuerpo de Don Phillips, periodista británico que investigaba tráficos ilegales en la Amazonia brasileña son casos ejemplares. Así como ejemplar es la reacción de las autoridades en cada uno de estos casos: las fuerzas de seguridad israelíes reprimieron el cortejo fúnebre que llevaba el féretro de Abu Akleh en Jerusalén; el gobierno mexicano -que en estos días se propuso extender el asilo político a Assange– reiteró su hostilidad hacia los periodistas considerados abiertamente conservadores, corruptos, mentirosos, “fifís”, chayoteros o defensores de la mafia del poder, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo que Phillips se había metido donde no debía, tras enterarse de su asesinato.
Nos encontramos ante un momento extremadamente delicado para el periodismo internacional. La invasión rusa en Ucrania acrecentó nuevamente un fenómeno que el mismo Assange había denunciado a finales de los ’90, y que es la alineación de la línea editorial de los medios internacionales a las narrativas proyectadas por los gobiernos de los Estados donde tienen su principal sede. La guerra obtura aquellos intersticios por donde otrora podían filtrarse datos e información disruptivos acerca del sistema internacional, sus conflictos, y las violaciones cometidas por el poder. Si el panorama de la información a nivel internacional ya cargaba con su fardo hecho de manipulación, fake news, precarización laboral y concentración mediática, el rumbo que están tomando las decisiones de los gobiernos de todo tipo y color en torno a la labor de los periodistas es indudablemente preocupante.
Alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP)