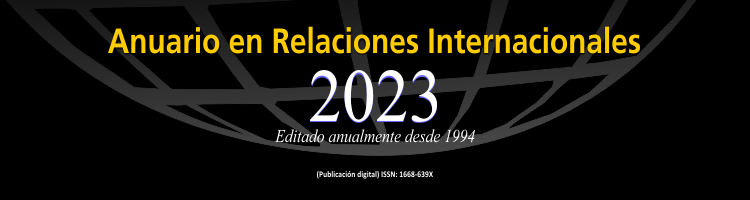Departamento de Derecho Internacional
Artículos
La Corte Penal Internacional y su posible intervención en Yemen: ¿hasta dónde llega su competencia y jurisdicción en el conflicto?[1]
Manuel Casas[2]
Introducción
Podemos decir que Yemen es un Estado que históricamente ha tenido una gran inestabilidad. Durante mucho tiempo se vio completamente subsumido en conflictos armados internos y disputas de poder por parte de las distintas etnias que habitan la región. Esa lucha de poder provocó que el país quede estancado y, en consecuencia, se haya generado una profunda crisis humanitaria que hasta el día de hoy persiste (Rabi, 2014). La región también fue uno de los enclaves más importantes que tuvieron grupos terroristas como Al Qaeda en la década del 2000, y hasta no hace mucho tiempo el Estado Islámico (ISIS). (DW Documental, 2022)
Actualmente, Yemen es un estado fracturado por un conflicto civil de larga data el cual tuvo escalas de violencia variadas a lo largo del tiempo. Retomado el conflicto, parece que nadie se entera de ello, ignoran la crisis humanitaria en la región y las incontables violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo. ¿Quiénes son los más afectados por el conflicto? Pues las mujeres y los niños.
El énfasis de la cuestión debe estar en la búsqueda de la forma en que la comunidad internacional tome conocimiento del conflicto y, a través de tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI), intervenir en la región de una forma pacífica y ordenada, investigar y perseguir a las numerosas organizaciones y líderes militares de ambas facciones que han cometido numerosos crímenes de guerra los cuales ya han sido denunciados por varias organizaciones de derechos humanos en la región.
La Corte Penal Internacional es un tribunal que se ha creado para traer justicia y protección a aquellas sociedades afectadas por los conflictos y las profundas crisis. Busca ser un mecanismo de respuesta y lucha ante crímenes violentos con el fin de evitar que se produjeran los antecedentes que tristemente vivimos durante la Segunda Guerra Mundial.
Así lo dejó establecido el Estatuto de Roma en su preámbulo al afirmar que:
“(…) los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes (Estatuto de Roma, 1998).
Ahora bien, su eficacia puede resultar un tanto discutida pero no se puede negar que la creación de un Tribunal de este tipo ha sido un gran avance para toda la comunidad internacional. La hipótesis del caso estará centrada en la competencia de la Corte. Se deben aprovechar las herramientas que nos proporciona el ordenamiento jurídico internacional y lograr una completa efectividad de estas. Desde un punto de vista creemos que se puede llegar a acercar soluciones a esta cuestión de la competencia sin ver afectada la soberanía de un Estado que, si bien ha firmado el Estatuto de Roma, aún no lo ha ratificado.
Evolución del conflicto
Una región pérdida en el tiempo azotada por la guerra y la hambruna
Yemen es un país ubicado en la zona de Medio Oriente el cual contiene una rica cultura e historia debido a que es uno de los centros de civilización que datan de la Edad Antigua. Contiene secretos y monumentos ancestrales que son de un gran atractivo arqueológico y a la vez fue la cuna de antiguas civilizaciones. Sin embargo, parece ser una región olvidada por la comunidad internacional a lo largo de los años, con una profunda inestabilidad política, económica y social de la que pocos escuchan o incluso hacen caso omiso.
Desde 2015 una guerra divide a Yemen en dos, sobre todo por intereses políticos, económicos y religiosos. El sur y la zona este del territorio se encuentra ocupado por el gobierno local yemení que cuenta con el apoyo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras que el noroeste del país se encuentra controlado por los rebeldes hutíes (o Ansarolá como se hacen llamar ellos), cuyo centro principal de operaciones se encuentra en Saná, la antigua capital de Yemen (Sharp, 2019).
El gobierno yemení junto con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han formado una coalición en la que estos dos últimos estados le proporcionan armamento y alimento para hacer frente a los rebeldes. Esta alianza en principio parece ser religiosa, debido a que el gobierno y los dos estados pregonan la misma corriente religiosa del islam conocida como sunismo, mientras que la región controlada por los rebeldes sigue la corriente chiita. Pero esto no es lo que parece y siempre donde hay un conflicto por más que haya intereses políticos o religiosos, casi siempre el interés principal a largo plazo es económico.
Yemen es una región con un gran abastecimiento de petróleo, por lo que podemos encontrar una variada cantidad de yacimientos petrolíferos que sirven mayoritariamente para abastecer a casi toda la región (Ferreruela, 2018, p. 151). Actualmente estos yacimientos, los cuales limitan con el Mar Rojo, están bajo control de la coalición la cual ha decidido cortar la línea de suministro y embargar todo el petróleo que llega. Esto afectó a todos los sectores, el sistema de salud dejó de recibir fondos y actualmente se encuentra totalmente desabastecido; la gasolina se volvió muy costosa por lo que la industria pesquera, la cual es una de las principales fuentes de ingreso de la región, quedó totalmente paralizada; no hay luz ni agua potable en muchos puntos del país; esto junto a la falta de alimento, ha generado una gran hambruna que golpea a toda la región y ha provocado que muchas personas, mayoritariamente mujeres y niños, sean susceptibles de contraer enfermedades o mueran a causa del hambre (Ferreruela, 2018, pp. 176 -177).
La crisis humanitaria en Yemen a causa del conflicto está llegando a niveles exorbitantes, la vida de más de 400.000 niños peligra a causa de la hambruna y de la falta de insumos médicos. Un informe de Amnesty International[3] en 2017 ha detallado que, debido a esta crisis, infecciones como la diarrea y brotes de dengue se han diseminado con gran velocidad, lo que se complementa con que 17 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y casi 2 millones de malnutrición aguda, sobre todo en la población infantil (Medina Gutierrez, 2018).
Una crisis que trasciende fronteras
Como se dijo anteriormente el conflicto se caracteriza por tener tanto fundamentos económicos como religiosos. El gobierno yemení pertenece a una de las dos grandes ramas del islam, el sunismo; mientras que la facción rebelde de Ansarolá sigue la corriente chiita de la religión. El islam posee dos ramas principales: los sunitas u ortodoxos (que representan el 90% de la religión musulmana), y los chiítas. Sus diferencias son doctrinales y políticas.
Este es un factor importante ya que actualmente el gobierno local entabló una estrecha alianza con los Estados de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en la cual estos han entrado de forma activa al conflicto proporcionando apoyo militar. El factor en común que tienen estos 3 actores es su ideología religiosa, ya que pertenecen a la rama sunita del islam. Mientras que los rebeldes actualmente cuentan con el apoyo (no de forma activa) del Estado Irán (practicante de la rama chiita), la cual les proporciona armas y alimentos.
En septiembre de 2014, el movimiento hutí, aliado con Abdullah Saleh, quien había sido presidente del país hasta el estallido de las revueltas del mundo árabe, asestaron un golpe de Estado, haciéndose con la capital y ocupando prácticamente la franja oeste del país de norte a sur. Esta situación obligó al presidente AbdMansur al Hadi a dimitir en marzo de 2015, consiguiendo a duras penas huir del país y solicitar ayuda a su principal aliado, Arabia Saudí, con el objetivo de enfrentarse a los hutíes y hacerse de nuevo con el poder gubernamental.
Desde entonces, lo que había comenzado como una guerra interna se transformó rápidamente en un enfrentamiento armado en el que han intervenido distintos gobiernos regionales y de forma esporádica se han producido operaciones estadounidenses y británicas, argumentando a su lucha contra el terrorismo (Tolosa, 2017, pp. 3 y 4).
La Corte Penal Internacional (CPI)
En 1992, la Asamblea General le pide a la Comisión de Derecho Internacional que elaborara un proyecto de estatuto de una jurisdicción internacional general. El fruto de este proyecto se pudo vislumbrar en el año 1998, en la ciudad de Roma, Italia. Allí se organizó una Conferencia Intergubernamental donde se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el cual tuvo el apoyo y promoción de varios Estados dentro de la comunidad internacional. Su entrada en vigor se produjo en el año 2002 (Brotóns, 2010, p. 808).
El Estatuto en su artículo 1 le otorga el carácter permanente y complementario (para con las jurisdicciones penales locales), como así también sus facultades las cuales consisten en juzgar personas respecto de los crímenes de mayor gravedad dentro del orden internacional, estos son:
- Crimen de genocidio
- Crimen de guerra
- Crimen de lesa humanidad
- Crimen de agresión
La CPI es un tribunal, con sede en La Haya, que cuenta con personalidad jurídica internacional y con la capacidad de ejercer sus funciones sobre el territorio de cualquier Estado Parte que haya firmado y ratificado el presente Estatuto. Está integrado por 4 órganos principales encargados de cumplir funciones específicas, a saber: Presidencia; Fiscalía; Sección de Apelaciones, Primera instancia, y de Cuestiones Preliminares; y por último la Secretaria.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la CPI no juzgará Estados sino individuos, por lo que estos pueden incurrir en responsabilidad internacionalmente exigible cuando incumplen obligaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario dentro de comportamientos tipificados como crímenes internacionales (Brotóns, 2010, pág. 803).
Competencia y mecanismos de activación de la jurisdicción.
Como anticipamos, la CPI tendrá competencia sobre 4 crímenes en específico: los crímenes de genocidio; los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra; y por último crímenes de agresión. Un carácter particular de la competencia de la CPI es que se establece el principio ratione temporis, esto quiere decir que: “La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto” (art. 11 inc. 1 del Estatuto de Roma, 1998).
Para este trabajo en particular nos centraremos específicamente en los crímenes de guerra, ya que son los que han sido denunciados en el Estado en cuestión. Si bien el Estatuto hace una enumeración taxativa de los actos encuadrados en este tipo de crímenes, me limitaré a remarcar los que a nuestro entender son importantes y reflejan lo que está sucediendo en Yemen actualmente.
A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
- a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
- i) El homicidio intencional;
- iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
- vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;
- e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
- i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
- iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos… (Art. 8, Estatuto de Roma).
Ahora bien, en cuanto a los mecanismos de activación de jurisdicción que posee la Corte podemos destacar que tres son las vías actualmente y que se encuentran delineadas en el presente Estatuto:
1- La remisión de una situación al Fiscal por parte del Consejo de Seguridad.
2- La remisión al Fiscal por un Estado parte de una situación en que parezcan haber cometido crímenes estatutarios.
3- La actuación de oficio del Fiscal autorizado al efecto por la Sala de Cuestiones Preliminares (Brotóns, 2010, pág. 809).
Formas de activar la jurisdicción de la CPI en este caso en particular.
¿Por qué no es tan sencilla la intervención del Tribunal en este Estado? Si bien la CPI nos trae amplias formas y mecanismos para poder intervenir en un determinado territorio, la cuestión no es tan sencilla de dilucidar.
Yemen es un Estado el cual, si bien ha firmado en el año 2000 el Estatuto de Roma, aún no lo ha ratificado. Esto complica las cosas para que la CPI pueda abrir una investigación, y así poder intervenir y juzgar a los perpetradores del conflicto. La competencia de la CPI al ser de carácter voluntaria, no puede intervenir de forma activa e inmediata dentro del conflicto sin la consecuente firma y ratificación del Estatuto por parte del Estado.
La CPI podrá tener competencia sólo en aquellos actos que se encuentren tipificados en su Estatuto (competencia material), que hayan sido cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto, 1 de julio de 2002, (competencia temporal), y que hayan sido realizados por personas físicas mayores de edad sin importar su cargo o posición (competencia personal). En el caso de los Estados que forman parte del Estatuto de Roma, la competencia de la CPI es automática sobre todos aquellos actos que cumplan estas condiciones (Fernandez Morásso, 2019, p. 95).
En el último tiempo se han denunciado diversos crímenes sucedidos en la región, como por ejemplo el reciente bombardeo por parte de aviones provenientes de Arabia Saudita hacia localizaciones específicas como centros de detención de prisioneros de guerra, estos han dejado víctimas fatales y es una clara violación a los Convenios de Ginebra, más precisamente al tercer convenio celebrado.
Así, el artículo 13 del III Convenio de Ginebra establece que:
Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder (…) (Art. 13 párr.1, III Convenio de Ginebra, 1949)
Por lo que, tanto el gobierno local de Yemen como sus aliados dentro de la coalición (Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) han firmado y ratificado los 3 Convenios de Ginebra, en consecuencia, los tres estados son pasibles de contraer responsabilidad internacional.
Esto conlleva a la consecuente reparación del perjuicio los cuales comprende todo daño, tanto material como moral. Dentro de la calificación de daño material engloba a todos los bienes u otros intereses de los Estados o de sus nacionales que puedan cuantificarse en términos financieros. En cuanto al daño moral, la Comisión advierte que puede deducirse del dolor y sufrimiento individual, la pérdida de personas queridas o la ofensa personal asociada con la intrusión en el hogar o la vida privada (Brotóns, 2010, p. 423).
Ahora bien, no debemos olvidar que la CPI no se dedica a juzgar Estados, sino individuos. Por lo tanto, se debe encontrar la forma en que los principales líderes tanto de la coalición como de la facción rebelde puedan llegar a ser penalmente responsables por los incontables crímenes de guerra denunciados durante el transcurso del conflicto.
En el siguiente capítulo, buscaré explayarme acerca de los posibles medios que, a mi entender, puedan llegar a generar una posible intervención y juzgamiento de aquellos perpetradores de crímenes tan horrendos y desalmados, como el mencionado en párrafos anteriores, y lograr así al menos un avance en un posible desenlace de este conflicto que parece no tener fin.
Posibles medios para llevar a cabo una intervención legítima.
Crímenes de ejecución continuada
Un hecho ilícito que tiene carácter de continuo se origina cuando se reúnen los elementos constitutivos de la infracción y dura mientras persiste (Brotóns, 2010, p. 416). Antecedentes de este tipo podemos encontrar no dentro de la CPI, sino en la Corte Internacional de Justicia con el “Caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán” en el que la Corte había decidido que:
1- Irán había violado y continuaba violando las obligaciones que tenía para con los Estados Unidos;
2- Que esas violaciones comprometían la responsabilidad del Irán;
3- Que Irán debía liberar inmediatamente a los nacionales de los Estados Unidos detenidos como rehenes y entregar inmediatamente a la Potencia protectora los locales de la Embajada (Caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, 1980)
Actualmente se torna dificultoso desarrollar este medio para con la situación que se vive en Yemen, esto debido a que se tendría que buscar un Estado periférico a la región yemení que haya firmado y por consiguiente también ratificado el Estatuto de Roma (1998). Sumado a que dicho Estado además de reunir los requisitos previamente enunciados, individuos de ese Estado deberán ser penalmente responsables por alguno de los 4 crímenes enumerados taxativamente por el Estatuto.
Remisión del caso al Fiscal por parte del Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad se encuentra habilitado por el Estatuto de Roma (1998) para remitir al Fiscal una situación con el fin de investigar la posible comisión de crímenes internacionales. El artículo 13 del Estatuto de Roma establece esta disposición, a saber:
(…) b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes…
El Fiscal, una vez notificado vía Secretario General de Naciones Unidas de la resolución del Consejo, cuenta con la capacidad discrecional, bajo la supervisión en su caso de la Sala de Cuestiones Preliminares, para iniciar o no una investigación, atendiendo a la información recibida, la admisibilidad de la causa de conformidad con el artículo 17 del presente Estatuto y el interés de la justicia (Brotóns, 2010, p. 810).
Son importantes, como se ven, los puentes creados para que el Consejo de Seguridad ejerza una muy notable influencia en las decisiones de la Corte (Espada, 2002, pág. 21). Esto habla de la estrecha relación que puede llegar a entablar la Corte con Naciones Unidos, lo que genera que su abanico de competencia sea más amplio y no resulte tan restringido. Para el caso en cuestión, esta vía se torna dificultosa debido a cuestiones de admisibilidad establecidos en el Estatuto.
Tribunales Ad Hoc
Otra vía que se puede encontrar en cuestión refiere a la creación de tribunales ad hoc que funcionan como herramienta subsidiaria del Consejo de Seguridad y vendría también a ser una alternativa a un Tribunal internacional de carácter permanente.
Como su nombre lo indica (ad hoc), es un tribunal creado para solucionar el caso concreto. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) están obligados a cooperar con estos tribunales para así poder lograr una mayor eficacia y labor. Esta obligación ha debido incorporarse para su cumplimiento a los ordenamientos estatales y también ha exigido, en términos de alcance normativo, la adopción de medidas legislativas (Brotóns, 2010, pp. 804-805).
El tema de la responsabilidad del individuo ha cobrado mayor resonancia tras la creación de los tribunales ad-hoc para sancionar las violaciones cometidas contra los derechos humanos y las normas del Derecho internacional humanitario (Gárate, 2000, p. 13). La competencia de este tipo de tribunales se encuentra limitada por razón de la materia, por razón de la persona, por la razón del tiempo y del lugar.
Antecedentes de este tipo de Tribunales los hay, una primera aproximación se puede dar con los Tribunales militares internacionales de Núremberg y Tokio, en el cual se instituyeron para juzgar a los criminales de guerra del Eje, responsables de delitos que no tuvieran una ubicación geográfica determinado durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial (Inafuku, 2016, p. 398).
Debido al amplio espectro de crímenes cometidos, que se han desarrollado anteriormente, y las particularidades que reviste este caso, podría considerarse que la creación de un Tribunal Ad Hoc, que investigue y juzgue los crímenes cometidos en la región, pueda llegar a buen puerto.
Ya se han visto Estados que tratan de organizarse con un nuevo paradigma institucional bajo el imperio de la ley y que han solicitado y concluido con Naciones Unidas (ONU) acuerdos para la creación y financiación de tribunales con una naturaleza mixta. Tienen esta característica debido a que la composición de sus órganos es en parte nacional y en parte internacional. Tribunales de este tipo podemos encontrar como por ejemplo en Sierra Leona, el cual fue creado para juzgar a las personas sobre las cuales son penalmente responsables por las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en dicho país durante 1996 (Brotóns, 2010, pp. 806-807).
Conclusiones
No podemos dejar de visibilizar este tipo de situaciones y conflictos que se vienen dando de forma recurrente en muchos puntos del mundo los cuales no han tenido (y no tienen) mucha trascendencia en plano internacional.
Lo que está pasando en Yemen es un ejemplo de muchas crisis que se han dado a lo largo de los años en todo el globo y a los que no se les dio foco mediático por ser Estados que muchas veces no son, política y económicamente, relevantes dentro de la comunidad internacional. Antecedentes como el de Yemen hay muchos, podemos hablar de Ruanda, la crisis que desencadenó un golpe militar sanguinario en Birmania en el año 1962, etc.
El conflicto que nos lleva a realizar el presente trabajo comenzó en 2014, año en que el foco mediático estaba puesto en conflictos como el de Siria o Afganistán. Casi ocho años después la guerra civil en toda la región continúa, desatando ya una crisis humanitaria en el país que no parece estar llegando a su fin. Millones de mujeres y niños mueren a causa de enfermedades y hambre, esto debido a la falta de insumos médicos y alimentos que hacen imposible su llegada a los hospitales y otros centros de atención en vista de los constantes bloqueos de Arabia Saudita y el embargo de los yacimientos petrolíferos existentes en la región.
Se han denunciado una gran cantidad de crímenes de guerra perpetrados tanto por personal militar de la coalición como también de la facción rebelde. Yemen al ser un Estado fracturado por el conflicto y la corrupción deja entrever que su ordenamiento jurídico y tribunales locales no actúan de la forma que deberían. No se cumplen las garantías procesales básicas y se ven frecuentemente vulnerados derechos fundamentales.
Puesto que la Corte Penal Internacional no posee competencia para intervenir en Yemen, debido a que este no ha ratificado aún el Estatuto de Roma, se deben buscar alternativas con el fin de que la Corte pueda ejercer su jurisdicción para lograr así perseguir y enjuiciar a los principales perpetradores de los crímenes denunciados anteriormente.
Con la presente investigación realizada, he llegado a la conclusión que el medio más idóneo para cumplir con estos objetivos podría llegar a ser la creación de un Tribunal Ad Hoc para esta situación en particular debido a los presentes obstáculos que generan la activación de la jurisdicción de la Corte. Hay mucho que analizar y mucho que debatir acerca de esta crisis, ojalá que el presente trabajo sirva para dar cierta visibilidad a la cuestión e invitar a razonar sobre esta.
Referencias bibliográficas
Brotóns, A. (2010). Los Crímenes Internacionales, Derecho Internacional Curso General. Tirant Lo Blanch.
CIJ (1980). Caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán (Corte Internacional de Justicia 24 de Mayo de 1980).
DW Documental. (11 de junio de 2022). La guerra sucia de Yemen. Obtenido de https://youtu.be/KkKdWaiUg0c
Espada, C. G. (2002). La Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas. La discutida posición del Consejo de Seguridad. Anuario de derecho internacional. XVIII, 3-31.
Fernandes, J. M. (2008). La Corte Penal Internacional: Soberanía versus Justicia Universal. Madrid, España: Zavalía.
Fernandez Morásso, M. B. (2019). Yemen y el Sistema Jurídico Penal Internacional.
Ferreruela, A. S. (2018). Yemen: un conflicto sin final, Cap. 4.
Gárate, E. S. (2000). Los Tribunales Internacionales que juzgan individuos: El caso de los Tribunales Ad Hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda. Derecho y Sociedad.
Inafuku, G. (2016). Corte Penal Internacional. En N. Consani, Nuevos desarrollos del derecho internacional. La Plata: IRI.
CPI (s.f.). Obtenido de https://www.icc-cpi.int/
Medina Gutierrez, F. (2018). Yemen: un escenario de guerra y crisis humanitaria. Universidad Externado de Colombia.
ONU. (s.f.). Corte Internacional de Justicia. Obtenido de https://www.icj-cij.org/es
Rabi, U. (2014). Yemen: Revolution, Civil War and Unification . I.B. Tauris.
Sharp, J. M. (2019). Yemen: Civil War and Regional Intervention. Congressional Research Service.
Tolosa, C. I. (2017). Guerra civil en Yemén: actores y crisis humanitaria. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Documentos oficiales
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
III Convenio de Ginebra, 1949.
[1] Trabajo de investigación final presentado en el marco del seminario de grado cursado “La solución de conflictos en el orden internacional” en el primer cuatrimestre 2022, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). Directora: Laura Bono. Coordinadora: Julia Espósito.
[2] Estudiante de 5to año de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Correo de contacto: manucasas99@gmail.com
[3] Informe entregado por la ONG Amnesty Internacional a los embajadores y embajadoras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día 20 de julio de 2017, en dicho informe se detallan los datos recabados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Yemen.