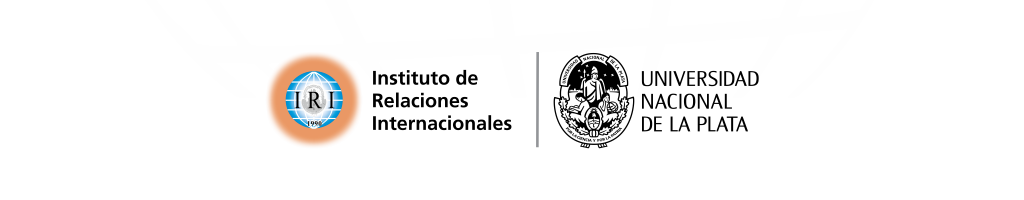La crisis es una constante en el Derecho Internacional. Es su estado natural, pues conviven Derecho y Poder. Pero no por ello se debe dejar de poner de relieve, de reflexionar y de criticar.
Los líderes actuales, como Donald Trump y otros gobernantes con tendencias autoritarias, han radicalizado este proceso de crisis actual, debilitando las instituciones multilaterales y promoviendo una instrumentalización de los derechos humanos en función de sus propios intereses.
Antes de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el mundo carecía de un marco jurídico robusto y universal. La humanización del Derecho Internacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho permitieron la expansión de la democracia, imponiendo límites al poder absoluto y estableciendo obligaciones internacionales en favor de la inclusión, los derechos humanos y la igualdad soberana entre los Estados. Sin embargo, este progreso no ha sido lineal ni irreversible.
El Estado de Derecho, en esencia, es la norma que debe regir la acción del Estado, pero en la práctica, muchos gobiernos que se proclaman democráticos actúan en flagrante contradicción con este principio. A menudo, esta contradicción no es evidente, pues las estrategias que erosionan el Estado de Derecho hacia un Estado de Desecho responden a una lógica más profunda: la conservación del poder en su forma más elemental, sin restricciones jurídicas reales.
Históricamente, la rebelión contra la ley ha ejercido un magnetismo mayor que su observancia. La desobediencia civil ha sido una herramienta legítima contra la injusticia, como ilustra el mito de Antígona desafiando el edicto de Creonte. Sin embargo, lo que hoy presenciamos no es una impugnación ética de normas injustas, sino una demolición deliberada del orden jurídico internacional común. En su lugar, ciertos Estados imponen unilateralmente su voluntad a nivel global, sustituyendo el Derecho Internacional por un absolutismo normativo donde los valores universales quedan subordinados a intereses nacionales estratégicos. ¿Acaso no recordamos los tratados bilaterales de no extradición de personal militar norteamericano a la Corte Penal Internacional en caso de que estos se hallaran en terreno donde el tribunal ostenta jurisdicción?
No se trata simplemente de rechazar normas específicas por considerarlas injustas, sino de la eliminación de toda norma común en favor de un sistema donde solo decide quien ostenta el poder. Bajo la retórica actual de la «libertad», se disfraza un proyecto de dominación en el que la ley ya no opera como límite, sino como un instrumento de exclusión. La aspiración última parece ser un mundo sin vínculos ni obligaciones colectivas, un escenario en el que las relaciones de poder se impongan sin mediación alguna. Pero no nos engañemos: lo que se presenta como emancipación del orden jurídico es, en realidad, una regresión histórica a una época en la que las palabras “igualdad” y “libertad” ni siquiera figuraban en el vocabulario de la mayoría, y la ley existía solo para los débiles, mientras que los poderosos se situaban por encima de ella.
Esta crisis del Derecho Internacional responde, en gran medida, también a una contradicción inherente a su propia estructura. La Carta de las Naciones Unidas estableció normas esenciales, como la prohibición del uso de la fuerza y el derecho de los pueblos a la libre determinación, pero al mismo tiempo garantizó la soberanía estatal, permitiendo que los Estados poderosos eludan estas normas cuando les resulta conveniente. Desde su origen, el sistema internacional ha sido utilizado por las grandes potencias para consolidar su dominio, lo que ha llevado a su progresivo descrédito.
A medida que el universalismo es impugnado tanto por actores no occidentales como por potencias occidentales que lo instrumentalizan, el Derecho Internacional enfrenta un desafío sin precedentes. Paradójicamente, en todos los Estados existen movimientos internos que claman por derechos y libertades fundamentales, lo que demuestra que la aspiración a la dignidad y el respeto por los derechos humanos sigue siendo universal.
El problema radica en que la solución difícilmente puede venir desde dentro del sistema actual, pues este ha perdido legitimidad. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU han utilizado su poder de veto para bloquear cualquier intento de reforma significativa, perpetuando un statu quo que erosiona la confianza en las instituciones internacionales. Frente a esta parálisis, surge la idea de que la única salida es una transformación desde fuera, impulsada por movimientos de la sociedad civil global. No sería la primera vez: ha sido precisamente la presión de la sociedad civil la que ha permitido avanzar en cuestiones de protección del Medio Ambiente y climáticas.
Siguiendo esta convicción, la sociedad internacional debe organizarse no como un sistema jerárquico dominado por unas pocas potencias, sino como una asociación de pueblos libres. Las instituciones globales del futuro deben diseñarse para impedir que cualquier Estado o grupo de Estados capture el poder y lo utilice en beneficio propio. Para ello, es imprescindible que emerja una opinión pública mundial convencida de la necesidad de un nuevo orden político antihegemónico, basado en principios democráticos y en mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
No obstante, en el contexto actual, donde el individualismo es promovido como dogma —con la complicidad de gurús de la falsa felicidad basada en el egoísmo y el oscurantismo—, la idea de lo colectivo parece estar en retroceso. Sin embargo, la inacción solo acelerará la catástrofe. El mundo enfrenta conflictos bélicos sin solución a la vista, el auge del autoritarismo, el colapso ambiental y la creciente impunidad de los poderosos. La cuestión no es si el sistema internacional colapsará, sino si seremos capaces de construir una alternativa antes de que sea demasiado tarde. Como bien señala la tradición utópica, la utopía no es lo inalcanzable, sino el pensamiento de un mundo aún por llegar. Nos corresponde hacerla realidad.
Carlos Gil Gandía
Integrante
Departamento de Europa
IRI-UNLP